PARADOJAS DE LO COOL. ARTE, LITERATURA, POLÍTICA
- Alberto Santamaría
- 6 jul 2016
- 3 Min. de lectura

El estado narra. Ricardo Piglia. Los textos que componen este libro han sido escritos durante los dos o tres últimos años y publicados, en versiones más o menos diferentes, en diversos medios y revistas. Por tanto, su sentido de actualidad, su estar radicados en el ahora, es clave. Sin embargo, más allá de esto, todos ellos están compuestos siguiendo un hilo que los conecta dentro de lo que podríamos denominar proyecto común. Este elemento común, que enraíza los diversos textos, podría resumirse en una simple pregunta: ¿cómo (nos) narramos nuestro presente? Es evidente que ésta es una pregunta brutalmente ambiciosa y que, por supuesto, no es posible responder de un modo único y sencillo. Lo aquí recogido son tentativas, formas de acercamiento a esta pregunta, lo que en ocasiones provoca no respuestas únicas y evidentes sino nuevos interrogantes. No cabe duda de que el contexto en el cual vivimos, en el cual se da nuestra vida, es un contexto lleno de narraciones dispares. Es cierto, pero en ocasiones dejamos de lado la pregunta más básica: ¿a qué llamamos narración?, o mejor, ¿de dónde provienen las narraciones que usamos cada día así como su lenguaje y su semántica? Hace mucho que aprendimos que el lenguaje no es algo neutral, pero a veces se nos olvida y convertimos a ciertas narraciones en ejes indiscutibles de nuestro lenguaje, lo que provoca a su vez un segundo olvido: toda narración esconde un lugar de nacimiento y tiene un destino, así como una historia. Se nos olvida, en definitiva, el hecho de que por narración no podemos entender única y exclusivamente un texto escrito o una novela. Una narración es un despliegue mayor. Cuando la Iglesia se inventa el concepto de propaganda en el siglo XVII, a través de la Propaganda Fide, lo hace con la intención de propagar una forma de narrar, de hacer que su narración se propague y se imponga sobre las demás narraciones, fundamentalmente sobre la reforma luterana. Desde ahí podemos pensar hoy que narrar no es sólo contar una cosa, sino que, de un modo más complejo, es hacer creer esa cosa. En la actualidad, si nos fijamos bien, todas las instituciones narran siguiendo el patrón del Propaganda Fide que inventó la iglesia católica. Cada institución narra y despliega su semántica, la cual trata de introducirse (no sin cierta pugna) en nosotros, trata de hermanar con nuestros gestos y palabras. Ahí tenemos la narración del emprendedor, la narración de la salida de la crisis, la de los criterios de calidad, la de las bondades de la creatividad, etc. Todas ellas aparentemente beneficiosas, pero, vistas desde otro ángulo, profundamente disciplinares y reaccionarias. Recuerdo que Ricardo Piglia ha hablado en diversos momentos de este hecho. Por ejemplo: “…el Estado narra. Cuando se ejerce el poder político se está siempre imponiendo una manera de contar la realidad”, y en otro momento: “El Estado narra. Ésa es una función imprescindible para ejercer la dominación”, a lo que añade: “El Estado es también una máquina de hacer creer”. Poco más se puede añadir. Éste es el trasfondo de los diferentes capítulos. Los textos aquí reunidos tratan, en cierta medida, de pensar estos problemas. Por un lado, están los capítulos que se interrogan acerca de cómo pensar la relación entre la narración propiamente literaria y las transformaciones-políticas y económicas, y, por otro lado, hallamos los textos que se preguntan e interrogan directamente por las formas de la narración del lenguaje dominante.

























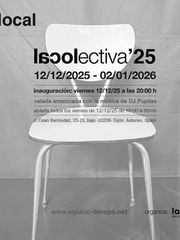

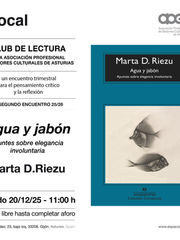

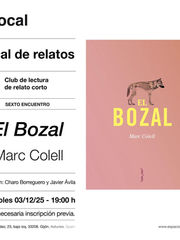














Comentarios